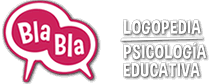Cada niño tiene su ritmo
Hay una escena clásica cuya autoría, dependiendo de quien la cuente, se atribuye a Albert Einstein, Immanuel Kant, Mark Twain o a cualquier otro pensador afamado y, con seguridad, niño prodigio. Con pequeñas variaciones, dice así:
Estaba el pequeño Albert sentado a la mesa familiar, a punto de llevarse una cucharada de sopa a la boca cuando, inesperadamente, exclamó para asombro de todos: «Esta sopa de gallina con fideos quema a rabiar».
El estupor de los comensales no se debía tanto a la enumeración de los ingredientes en una frase —por cierto, de perfecta sintaxis— como a que aquellas eran las primeras palabras dichas por el niño desde su llegada al mundo, unos tres años atrás, mes arriba, mes abajo.
—Pero hijo mío —preguntó la madre, henchida de júbilo mientras lo abrazaba—, ¿por qué no habías hablado hasta ahora?
—Bueno —contestó Albertito, sin darle mayor importancia al asunto—, es que hasta ahora la sopa tenía la temperatura adecuada.
Obviamente, se trata de una anécdota humorística y muy exagerada. Pero refleja dos características muy reales. Por un lado, que el cerebro infantil está preparado para aprender de forma espontánea los patrones lingüísticos, fonemas, vocabulario y estructura gramatical de un idioma (o varios) por simple exposición al entorno. Por otro, que algunas personas —y también algunos niños— son tan reflexivas que solo hablan cuando consideran que tienen algo verdaderamente importante que decir o se sienten seguros para empezar a hacerlo.
Aprender a hablar
El acto de hablar es una de las funciones cognitivas más complejas del ser humano. Implica, nada menos que comprender y producir mensajes con significado mediante un sistema de signos. Para ello, se requiere la coordinación de múltiples procesos mentales como la percepción auditiva, la memoria, la abstracción, la planificación motora y la comprensión semántica. Desde el nacimiento, el cerebro del niño está programado para reconocer patrones de sonido y asociarlos con significados. De hecho, las áreas de Broca y Wernicke, situadas en el hemisferio izquierdo, se activan incluso antes de que el niño pronuncie sus primeras palabras.
Durante los primeros tres años de vida se forman más de un millón de conexiones neuronales por segundo, muchas de las cuales se consolidan a través de la interacción social: escuchando, imitando y respondiendo. Los niños criados en entornos ricos en lenguaje (donde se les habla y escucha) desarrollen por lo general un vocabulario más amplio y estructuras gramaticales más complejas.
La calidad de la interacción comunicativa importa tanto como la cantidad de palabras que el niño escucha. No se trata solo de «hablarle mucho», sino de hacerlo bien, con atención, contacto visual, utilizando un lenguaje correcto y teniendo en cuenta la respuesta emocional.
La variabilidad «normal» en el desarrollo del lenguaje
El desarrollo del lenguaje infantil varía mucho. Algunos niños dicen sus primeras palabras alrededor de los 12 meses y forman frases simples hacia los 2 años. Otros, en cambio, tardan más en hablar sin que exista un problema subyacente. En muchos casos, cuando finalmente dicen sus primeras palabras, muestran una rápida adquisición del vocabulario y una comprensión sorprendentemente avanzada.
Qué dicen los estudios
Entre el 10 % y el 15 % de los niños de 2 años son hablantes tardíos. Una buena parte de ellos —más del 50 % según diversos estudios— desarrolla el lenguaje completamente de forma espontánea en los años siguientes, sin dificultades persistentes. Estos niños, por lo general:
- Entienden bien lo que se les dice, aunque no hablen mucho.
- Muestran un buena comunicación no verbal (gestos, contacto visual, imitación).
- Tienen un desarrollo normal en otras áreas (motor, social, cognitivo).
Signos de alerta en el desarrollo del lenguaje
Si el niño parece no comprender lo que se le dice, no responde a su nombre o tiene dificultades para comunicarse incluso con gestos, conviene consultar con un pediatra o logopeda para descartar:
- Trastornos del espectro autista (TEA)
- Trastornos específicos del lenguaje (TEL)
- Problemas auditivos
El silencio no significa ausencia
En la práctica clínica o educativa, no es raro encontrar niños que parecen reservados o que tardan más en expresarse verbalmente. Muchos de ellos comprenden más de lo que comunican. La comprensión del lenguaje precede a la expresión y un desfase de varios meses entre ellos no implica necesariamente un trastorno.
Lo importante es observar otros indicadores del desarrollo comunicativo: contacto visual, atención compartida, gestos, intención de comunicarse. Estos signos indican que, aunque todavía no haya expresión verbal, se está desarrollando el lenguaje.
Aun así, conviene recordar que los retrasos notables en la adquisición del habla (por ejemplo, ausencia de palabras a los 2 años o de frases a los 3) deben ser evaluados por un profesional. La detección temprana permite intervenir con eficacia y evitar dificultades posteriores en el lenguaje, la lectoescritura o la socialización.
Favorecer el desarrollo lingüístico implica ofrecer un entorno rico y seguro, donde el niño se sienta escuchado y comprendido. El lenguaje se fortalece a través de la interacción emocional, no solo del estímulo cognitivo. Jugar, cantar, leer juntos y mantener conversaciones son estrategias simples de eficacia avalada científicamente.
En terapia, muchas veces el progreso no se mide en número de palabras, sino en la calidad de la comunicación: mirar, turnarse, disfrutar del intercambio. Cuando esas bases están presentes, las palabras acaban llegando.