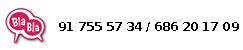… y la compleja función del psicólogo
Esta cuestión, a la que nos enfrentamos muchos psicólogos, puede abordarse desde dos vertientes que, en realidad, son las dos caras de una misma moneda: por un lado, la de quien utiliza la etiqueta diagnóstica como justificación de todos sus actos; por otro, la de quien conoce el diagnóstico y anticipa los comportamientos de esa persona («Como eres impulsivo, seguro que has provocado ese conflicto»). Ambas cosas condicionan notablemente el desarrollo del individuo. En el primer caso, no cabe esperar un cambio que parta de la propia persona; en el segundo, el entorno ofrece siempre el mismo tipo de respuesta. La etiqueta termina hablando más que los actos.
Etiquetar o no etiquetar, he ahí la cuestión
Esto nos lleva a una disyuntiva recurrente: ¿etiquetar o no etiquetar? Tal como está organizado nuestro sistema socioeducativo, la etiqueta —si nos centramos en la población infantil— es necesaria para activar los escasos recursos disponibles. ¿Nos adaptamos, entonces, a un sistema obsoleto y poco eficaz? Probablemente sí, pero es el que tenemos.
La etiqueta ofrece comprensión: permite identificar el origen de unas dificultades persistentes que otros no experimentan («Ahora entiendo por qué, pese a querer relacionarme, nunca encontraba la forma»).
Este conocimiento aporta tranquilidad, tanto a quien presenta el trastorno como a quienes conviven con esa persona, sobre todo los padres, que suelen preguntarse qué han hecho mal para que su hijo o hija no adquiera aprendizajes que otros niños alcanzan con facilidad. Comprender el porqué calma la incertidumbre.
Un imprescindible: un diagnóstico riguroso
La etiqueta requiere un diagnóstico previo riguroso y que evite la sobre-etiquetación. Hemos de ser muy prudentes al diagnosticar. En tanto no hayamos realizado las pruebas pertinentes, analizado el contexto familiar, escolar y evolutivo del niño y constatado una resistencia significativa al cambio (sin que existan otras variables que puedan explicarlo), pese a haber probado distintas estrategias, hablaremos de inmadurez o de dificultades transitorias, no de un trastorno.
Todos necesitamos entender lo que nos pasa cuando no hallamos explicación. Sin etiqueta diagnóstica, buscaremos la razón en otro lugar, lo que a menudo termina conduciendo a interpretaciones erróneas («Me pasa esto porque soy tonto o porque no me esfuerzo lo suficiente») y abre la puerta a nuevos problemas.
La etiqueta es el principio, no el fin
Nuestro entorno no está diseñado para el neurodivergente. La persona debe comprender que sus dificultades le exigirán un esfuerzo adicional de compensación y también sacar el máximo partido de sus fortalezas, muchas de las cuales tienen el mismo origen que sus dificultades.
Pensemos, por ejemplo, en la impulsividad del TDAH. Un niño no puede justificar su impulsividad porque tenga un trastorno. Puede comprenderla —y su entorno inmediato debe hacerlo también—, pero no justificarla. Comprender y justificar no son sinónimos.
Este matiz cambia el enfoque. Si desconozco que tu impulsividad se debe al TDAH, mi respuesta será mucho menos empática. Si entiendo que tu reacción responde a una dificultad, podré ofrecerte una ayuda que facilite el aprendizaje. La persona con impulsividad, por su parte, debe asumir que necesitará poner en marcha mecanismos que requieren esfuerzo. Conoce la causa de su comportamiento y necesitará disculparse en multitud de ocasiones, pero eso no basta: tendrá que resolver el problema que ha provocado su impulsividad. En ese proceso de resolución se produce el aprendizaje, tanto para quien lo vive como para quienes lo acompañan.
Un error conceptual
Así es: existe la creencia generalizada de que la etiqueta es inamovible. La persona crece y madura, pero la etiqueta permanece. Esto no es cierto. En la infancia, particularmente, el modo en como los padres abordan el diagnóstico es determinante. La etiqueta tiene sentido al inicio, porque explica las dificultades y evita atribuciones erróneas de quien la recibe y de su entorno. A partir de ahí, debe entenderse como algo dinámico, tan cambiante como el propio individuo.